BREVE
CRONOLOGÍA
Habré tenido tres, cinco, siete años. Vivíamos
en una ciudad cerca de la frontera. Al final de cada semana, íbamos a visitar a
mi abuela. La “veranda”, una especie de invernadero, miraba hacia la ruta
nacional. Plantas trepadoras, plantas colgantes, begonias por todas partes. Yo estaba
asombrado ante tal abundancia de pétalos rosados, delicados, lustrosos, que
parecían valvas de moluscos. Recuerdo el olor de la pieza, olor a reseda, olor
a café, olor a aburrimiento.
Había
un jardín. Ningún jardín del mundo me parecía más real alguna vez. Ahí
perseguía al perro de mi abuelo, una especie de lebrel con manchas rojizas, de
dientes largos y brillantes. Un día, cambió de humor y me dio una profunda
mordida en la rodilla. Yo estaba orgulloso. Fue mi primera cicatriz.
A veces
los domingos íbamos a misa a una gran iglesia de ladrillos. El ladrillo había
pasado de rosa a negro con el tiempo, y los rezos, los cantos, las voces, todo
era negro. Al volver, merendábamos con una fuente de pepinillos y café. Calles angostas,
grandes adoquines. Pasos a nivel, trenes de carga, mucho humo y mucho hollín.
¡Y cuántas esperas! La tierra era plana hasta perderse de vista, aplastada por
la paciencia.
El cementerio
también era objeto de paseos dominicales. Primero cruzábamos en el Lys sobre un
puente colgante cuya armazón se veía de lejos. Después caminábamos y
caminábamos; toda la vida, en todas partes, caminamos mucho, sumamos kilómetros
tras kilómetros. Pero entonces caminábamos intensamente, durante largo rato; y
yo tropezaba con los adoquines o me hundía en el barro de los senderos. El viento
barría furiosamente esos espacios abiertos; sólo había árboles alrededor de las
tumbas; dos o tres álamos que se anunciaban a distancia. Concluidas las
devociones, ya sólo teníamos que dar un paso para cruzar la frontera, y
volvíamos con los bolsillos lleos de chocolate con crema y con jalea de
grosellas, cuyas barras encontrábamos al volver todas aplastadas en nuestros
bolsillos.
Esas
visitas a sombras que no habíamos conocido y que no eran más que nombres en las
conversaciones de los mayores nos parecían austeras. Pero en los demás días,
las visitas a las personas vivas no eran a fin de cuentas mucho más alegres.
En Lille,
asistía al casamiento de un primo. Su mujer era hermosa, bien robusta. Comida,
baile, en una especie de palacio de cristal. Creía estar viendo el paraíso, se
parecía al paraíso que me habían contado. La gratuidad del servicio de comida
en particular me parecía completamente prodigiosa. Estaba conmovido,
embelesado; nunca había visto nada tan bello, tan admirablemente organizado;
salvo cuando el fotógrafo de la plaza mayor había matado a su amante por medio
de una ingenioso dispositivo colocado dentro de su máquina (era la época en que
los fotógrafos escondían la cabeza bajo una gran tela negra de penitente).
Cuando pienso en ello, todo parece que pasó en otro mundo. Aquel primo era un
espléndido militar. Volví a verlo más tarde, en una trastienda, comiendo pan
caliente con su joven esposa; ella se reía a carcajadas de la reprobación de su
suegra que se preocupaba por sus estómagos.
A él le dio una pleuresía y murió durante
una kermés. Su habitación daba a la plaza, sobre el picadero. Fue en agosto. Un
calor agobiante. Yo estaba impresionado porque me obligaban a quedarme en
silencio; aunque estaba muy intrigado por los tubos de oxígeno que me
recordaban la feria cercana.
Al ir a buscar una bandera a la fábrica
donde trabajaba mi padre, un 14 de julio, me agarré un dedo con una puerta y perdí
una uña. La uña volvió a crecer, pero atravesada. Todavía llevo conmigo ese recuerdo de mis actividades
patrióticas. Pero sobre todo el potente olor de las bodegas, de la tela
limpiamente apretada, alineada en forma de cilindros, esa embriaguez de aromas me
inundaba la garganta. Aún hoy, cuando recibo un libro, lo abro en seguida para
olerlo –y recobro mi primera infancia y las bellas hileras de piezas de tela a
la luz azulada de los subsuelos.
Algunas veces, por la mañana, mi padre
tenía que ir a alguna fábrica en las afueras de la ciudad. Solía llevarme con
él para que se transformara en un paseo. Yo lo acompañaba feliz a lo largo de
caminos de escoria, paredes de ladrillos, rumbo a un horizonte de techos en
forma de sierra, altas chimeneas y gasómetros. Cruzábamos puertas de chapa que
chirriaban. El sol hacía relumbrar jovialmente los pedazos de vidrio
encastrados en lo alto de los muros.
A partir de allí, las cosas se tornan más
sombrías.
Un día, me escapo, cruzo la “barrera” de
las vías; no me encuentran hasta la noche.
Otro día, peleo salvajemente con mi
hermana, le tiro el pelo.
Otro día, atrapo una rana y le corto las patas.
Todo lo cual, si hubiese muchos niños tan
malvados, obviamente debería ocasionar una catástrofe en el mundo.
Mi hermano estaba en un internado de curas
en Bélgica. Empezaron a hablar de su regreso. Hablaban al respecto con caras
serias, aires de secretos cuyo sentido se me escapaba.
Un día, al final de la mañana, mi padre
vuelve de la oficina muy preocupado; iba a haber guerra. No entendí. Mi hermana
me explica, en pocas palabras, lo que es: se llevan a los hombres y les cortan
las manos a los niños. Ante esa descripción subjetiva, todo el mundo empieza a
llorar sobre su sopa.
Unos días después, hombres encaramados en
sus bicicletas, casas vacías… los trenes ya no salían más. Me cargaron con una
bolsa de pan, y caminamos derecho hacia delante, en busca de la paz, por un
hermoso camino inocente, pleno de sol y de muerte –yo, un chico animado por la
aventura, contento de cruzar “la barrera” sin esperanza de retorno.
De Paul
Gadenne Escenas en el castillo: Relatos
completos (2008. Buenos Aires: El cuenco de
plata. Traducción y nota de Silvio Mattoni.)






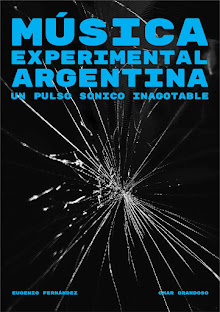

























No hay comentarios:
Publicar un comentario