sábado, 20 de mayo de 2017
El final del poema, ensayo de Wálter Cassara que salió publicado originariamente en el número 21 -primavera 2010- de la revista Otra Parte y posteriormente en su libro de ensayos y crítica literaria "El oído del poema" publicado por Editorial Bajo La Luna en 2011:
Quisiera
empezar esta nota con un salto hacia el pasado. Crecí en un modesto barrio del
oeste bonaerense, cuya fisonomía social y cultural
había sido mayoritariamente trazada por italianos y españoles, y se mantenía
igual, allá por el pleistoceno de los años setenta y ochenta. Había una sola línea de colectivos
que pasaba con una frecuencia muy reducida, una sola escuela a la que íbamos
todos los chicos, una única casa de dos pisos a la que llamábamos mansión, y
había (era lo más exótico que teníamos) una tintorería atendida por un viejo y
misterioso japonés que nunca levantaba la vista de su prensa de vapor, y que
manipulaba la ropa con sumo cuidado, como si se tratara de personas enfermas.
Existía,
además, el almacén del gallego Simón, adonde yo solía ir a hacer los mandados
todas las mañanas con una pequeña libreta negra en la cual se iban apuntando
los gastos de la familia. Recuerdo que allí, en contraste con lo que ocurría
dentro del microclima hermético de la tintorería, la gente conversaba mucho
mientras esperaba su turno. Las mujeres, sobre todo, hablaban demasiado y de
cualquier cosa, saltando de un tema a otro con una agilidad sorprendente que a
mí —que siempre fui muy torpe con las palabras— me fascinaba. Pero me resultaba
casi imposible seguirlas.
Aquellas
mujeres, que podían intercambiar consejos sobre cocina y tejidos, del mismo
modo que podían comentar los chismes del barrio, encaramarse a un relato
sentimental o dejar caer de pronto un tajante veredicto ético mientras sostenían
una botella de aceite en la mano; aquellas mujeres —como bien lo sabía Puig— no
sólo eran verdaderas maestras en el uso del estilo indirecto libre, sino que
también mostraban un ingenio verbal y (¿por qué no decirlo?) un alto grado de
honestidad filosófica que las conversaciones masculinas —por lo general
estancadas en tres o cuatro tópicos obligatorios— retaceaban en pos de un
supuesto sentido común.
Lo
que ocurría en el almacén se reproducía, en una escala menor, en el interior de
mi casa, donde mi abuela y mis tías se pasaban tardes enteras charlando en la
cocina mientras tomaban mate y devanaban un ovillo de lana en un carrete de
madera. Me acuerdo del sonido del carrete girando una y otra vez; me acuerdo de
sus voces que también giraban al unísono, hilvanando los temas más insólitos,
hasta que empezaba a caer la noche y el volumen de las conversaciones decrecía
poco a poco, para luego disiparse por completo en la oscuridad. Del mismo modo,
a veces, cuando ya no quedaban más temas, mi abuela se ponía a recitar o a
cantar. Tenía una voz exquisita, muy afinada, pero su repertorio era un poco
básico: canciones infantiles al estilo de Sobre
el puente de Aviñón, Mambrú o La farolera, aunque también podía
despacharse con alguna pieza más sofisticada, como un tango o una zamba. Me
vienen ahora a la mente unos versos que durante mucho tiempo archivé en mi
memoria dentro del trillado repertorio de rondas y canciones de cuna
infantiles, pero que luego supe que pertenecían a un poema de Juan Ramón
Jiménez. El poema, que mi abuela solía recitar con una impostada entonación
andaluza, empieza así: “Verde verderol/ endulza la puesta de sol./ Palacio de
encanto/ el pinar tardío,/ arrulla con llanto/ la huída del río./ Allí el nido
umbrío/ tiene el verderol:/ Verde verderol,/ endulza la puesta de sol”.
Aun
sin saber que el misterioso y superlativo verderol del
estribillo se refería a un humilde pájaro silvestre (carduelis
chloris) tan común en Europa como el jilguero o el gorrión, e ignorando,
por supuesto, que esos versos pertenecían a uno de los más grandes poetas de la
península ibérica, ellos quedaron arrumbados en algún baúl secreto de mi
infancia, hasta que un día revolviendo en las bateas de una librería de usados
volví a encontrarlos, y fue algo así como volver a tropezar con un viejo y
querido juguete, o con una foto entrañable rescatada de la basura.
¿Dónde
empieza y dónde termina un poema? ¿Cuánto puede durar en la memoria de un
hombre? ¿Cómo llegaron aquellas líneas, escritas en tan prístino español, a
alojarse en la cabeza de mi abuela —descendiente de una familia de
napolitanos—, y luego pasaron a anidar en otra cabeza —la mía— ya invadida
totalmente por televisores Hitachi, pantalones nevados, la música de Michael
Jackson y los videogames?
Mi
abuela casi no sabía leer ni escribir. No obstante, como muchas personas de
baja instrucción nacidas a principios del siglo pasado, tenía un oído
prodigioso para la poesía y una fluida inventiva verbal. De todas maneras,
nunca se le hubiese ocurrido escribir un poema; quizás simplemente los versos
formaban parte de ella, eran átomos de su ser; quizás sólo los había guardado
en su memoria durante mucho tiempo, como otras personas recuerdan números de
teléfono obsoletos.
Mencioné
antes aquellos versos de Juan Ramón que mi abuela recitaba delante de su
máquina de coser cuando se quedaba sola, con la mente en blanco. También
hubiese podido recordar alguna estrofa de Muchacha
ojos de papel o La balsa en la
voz desafinada de Limbo, el juglar del barrio, que solía reunirse todas las
tardes con los muchachos en el kiosco de la esquina a tomar una cerveza y a
desgranar en su guitarra criolla, los temas clásicos del cancionero suburbano.
Visto
a través del prisma de estos casi treinta años de distancia, Limbo no era un
intérprete muy dotado, más bien todo lo contrario. Sin embargo, tenía ese
entusiasmo cautivante del aficionado que a veces puede conmover al auditorio
mucho más que un artista profesional. Eso sumado a su look ramonero (flequillo
hasta la nariz, campera de cuero y zapatillas Converse, toda una novedad para la época) hacía que uno pasara por
alto sus gorgoritos espantosos y sus nulas habilidades con las seis cuerdas.
En
todo caso, para mí representaba el principio en el que se sostenía, no una
moda, el buen o mal gusto de una época, sino una manera de pensar y de sentir
el mundo. Y lo trillado de aquellas canciones de la esquina que todavía hoy se
proyectan en mi recuerdo como quebradas volutas de humo, se revierte sobre sí
mismo para convertirse en un continuum
perfecto que se ajusta, con la precisión de un compás de cuatro por cuatro, a
mi propio devenir borroso en el tiempo. Creo que uno empieza a escribir
justamente por eso; por las grandes lagunas amnésicas que rodean las distintas
capas de su existencia; por no poder saberse par coeur tres o cuatro poemas perfectos, y porque uno, en el mejor
de los casos, es un juglar de barrio fracasado.
La
palabra verso viene del latín versus,
cuyo significado remite a giro, cambio de dirección, ir hacia adelante o hacia
atrás. De alguna manera, evoca el movimiento de un arado roturando la tierra, y
también ¿por qué no?, las huellas que dejan unos patinadores sobre una pista de
hielo, y asimismo el canal pronunciado que divide los dos hemisferios
cerebrales, o los trazos de una melodía crujiendo entre los surcos de un disco
de vinilo...
Quizás
un poema, más allá de su última línea impuesta, no tiene —no puede tener—
conceptualmente un final; a lo mejor, tan solo se termina, del mismo modo que
un camino puede desembocar de pronto en un barranco. Entonces, en lugar del
final de un poema, acaso sería mejor hablar de una caída o de un fading de la voz, una distensión en el
ritmo de las frases, un descenso enunciativo que al llegar al borde del último
verso, debería idealmente hacernos retroceder y devolvernos al comienzo. Y no
porque su lectura involucre un proceso circular o porque hayamos alcanzado un
clímax o una epifanía, sino tan sólo porque hemos sido llevados de las narices
hasta allí por la misma fuerza cohesiva del ritmo, y porque dicha fuerza está
perfectamente equilibrada, de manera que en ninguna parte resulta más débil o
más fuerte de lo que debería ser.
Si
algo falla en ese delicado mecanismo, si alguna línea o palabra cae por fuera
del campo magnético, el oído es el primero en advertirlo y reencauzarlo
intuitivamente, ya que bien pensado, en poesía, mucho más que de escribir, se
trata de escuchar. Y es sólo el oído quien dicta el tono, la longitud exacta,
la dirección semántica y, por lo tanto, también el final del texto. Y no se
trata del oído musical (¿qué diablos querrá decir eso?) ni del oído
estrictamente fisiológico, sino más bien de una forma de audición intermedia
entre ambos, donde el tímpano funciona como un radar ultrasensible, ubicado
estratégicamente en el centro de ese laberinto opaco que es el lenguaje; un
radar o una antena de altísima precisión acústica que capta, de pronto, un
sonido viscoso, una nota cualquiera, un golpecito inarticulado que nos hace
(como un perro que oye un silbato) parar las orejas y localizar la primera
línea: ese primer verso dado o robado que corta con el ruido blanco que se
agita dentro de cada uno, y pone a la voz, por fin, en el camino de su
elocución.
Creo
que uno de los poetas que más trabaja con el oído en la actualidad se llama
Nicolás Domínguez Bedini. Paradójicamente, padece una hipoacusia bilateral
congénita y es disc-jockey de profesión. En el poema
que da título a su libro Decirte al oído,
él mismo se presenta
así: “Soy el Dj sordo/ que hace bailar
a las suegras en los casamientos// ¿No es maravilloso?”
Pero,
además de poeta, Bedini es un excelente
performer: hay que verlo parado sobre el escenario, vestido
ocasionalmente con su ropa de fajina (camisa blanca, saco gris y corbata azul
marino, al estilo de los viejos pinchadiscos de barrio), recitando sus poemas
enganchados, con la única compañía de un micrófono y un fajo de papeles, casi
como un solitario comediante stand-up,
para advertir que la risa que parece postular este brevísimo texto, tiene como
verdadero corolario un doblez hiriente.
No
le hace falta descender a la tierra de los muertos ni taparse con cera los
oídos o encadenarse al mástil de un barco: a semejanza del Ulises del relato de
Kafka, el personaje que habla en los poemas de Bedini sabe muy bien que las
sirenas tienen un arma de seducción más terrible que el canto: el silencio.
Detrás de ese remate irónico (“¿No es maravilloso?”), la interrogación
suspendida da paso, de pronto, al silencio de lo real que envuelve como una
ventisca helada nuestros pabellones auditivos. Una parte de la reverberación
lúdica de esta frase parece como si quedara rebotando sobre nuestra cabeza y
quisiera volver hacia la fuente de la que procede, y la otra parece romperse en
un grito arrebatado o en el áspero silbido de un acople que pone en primer
plano la sordera, la propia y la de los otros, como un testimonio de la
enajenación o cosificación del lenguaje en tanto herramienta perceptiva de la
realidad.
W.
H. Auden dijo alguna vez que todas las canciones de Apolo no eran más que
felices impromptus en la mandolina de un amateur.
Para Bedini, el aire parece estar hecho de música, una música naif y repentina
que puede brotar en los lugares más impensados: una panadería, un supermercado
o un lavadero de ropa, como pequeñas epifanías cheeverianas que nos embisten de
pronto y casi nos obligan a arrodillarnos, encender una vela y ponernos a rezar
frente a la góndola de los perfumes o de los embutidos, como si estuviéramos
dentro de la catedral de Notre Dame.
En
un libro aún inédito, Sueño con lavadoras,
la poesía de Bedini resume el canon de la canción pop perfecta, en el aura de
una vieja marca de galletitas (Manon) cuyo sólo sonido evoca la ternura de una
infancia acunada por puras fantasías acústicas, bucólicos jingles publicitarios
o fragmentos de un kitsch onírico: “No me quise
despertar/ estaba soñando con una canción pop perfecta/ y con la Reina del Emporio de las
Galletitas.// Incluso, el estribillo de la canción/ repetía incesante la
palabra Manon/ cada tanto.// Y en la
abarrotada sala de conciertos/ todo el mundo tarareaba Manon, Manon…/ y sonreía
con dulzura”.
Adhiero
a la teoría de Valéry que dice que “un poema no existe más que en el momento de
su dicción”, y sólo puede ser aprehendido plenamente cuando está “en acto”. Y
el desarrollo material de este acto
no se parece a ninguna otra cosa: no se puede segmentar en capítulos como una
novela, ni en planos como una película, ni siquiera se puede dividir en
sustantivos y adjetivos o en sílabas y acentos.
Sin
embargo cabe preguntarse ¿en virtud de qué atributos extraordinarios un poema
no puede reducirse, como cualquier otra disciplina artística o género
literario, a un juego convencional de normas y procedimientos, entre los cuales
se incluiría, por supuesto, la idea básica de que puede tener un comienzo y un
final? Si hasta la danza —que para Valéry representaba la condición poética por
excelencia—, puede ser vista como una mera sucesión de figuras retóricas
ensambladas en un espacio-tiempo determinado ¿por qué el poema, que trabaja con
un material mucho más cotidiano como son las palabras, no admitiría un régimen
analítico similar? Creo que la clave estaría en pensar el poema —como de hecho
lo hace el autor de Eupalinos—, no en los términos estrictos de la
danza, sino en los de un “andar en cadencia”, un movimiento coordinado del
cuerpo y el intelecto, un trajinar entre el sonido y el sentido cuyo corolario
inmediato puede llevar o no a la escritura, pero cuya finalidad última es
“crear un estado, un tiempo y una medida del tiempo que no pueda distinguirse
de su forma de duración”.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






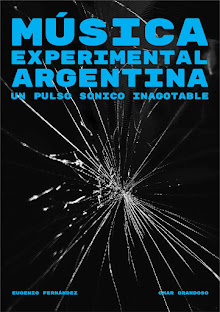

























No hay comentarios:
Publicar un comentario