Abro los ojos. Aún no
se ha hecho de día, oigo la lluvia. No importa qué hora sea, sé que mi noche
terminó. Siento escaparse mi sueño y no lo retengo. Nunca me ha gustado
acordarme de mis sueños, ni que los otros me cuenten los suyos.
Pongo la radio muy baja
en la cocina en la cocina para no despertar a nadie. Capto sólo algunas
palabras al vuelo. Estoy sentado a la mesa, con un diario abierto, que leo sin
saltear ninguna página. Es el momento que prefiero; me veo como un sereno,
protegiendo el sueño de los míos. No puede sucederles nada, porque yo estoy
despierto.
La lluvia redobla su
intensidad.
Ahora, ya se hace de
día y no me he movido. Oigo la calle que se anima, y extraño el silencio, que
solamente mi radio contrariaba. Voy a tener que actuar, justificar mi presencia
en este mundo.
Retraso el momento de
despejar la mesa, de poner los cubiertos e ir a despertar a mi compañera y a mi
hijo.
Le temo entonces a ese
vértigo que me asalta algunas veces, el sentimiento de vacío que experimento al
despertar. Esa insatisfacción.
Mirar el agua
Tengo necesidad de ver
el agua. De preferencia el mar o un río, en última instancia un lago. Es algo
que me vino con el tiempo. Esta necesidad de sentir el agua cerca, ante mis
ojos cuando abro la ventana.
Nací en la llanura,
pasé largos años ahí. Cuando me fui, aspiraba a los relieves y a la profusión
de rocas, de vegetación. Luego viví a la orilla del mar y me di cuenta de que
amaba la horizontalidad, justo cuando la perturbaba el movimiento de las olas.
Paisaje a la vez
movedizo y estable, cuyos arrebatos están como regulados por la línea del
horizonte. Frente a él, me sentía emplazado, experimentaba la consistencia del
suelo, y mi propia adhesión a él.
Evitaba caminar por la
playa con la marea baja, que atenuaba la separación entre tierra y mar, como la
resolución decepcionante de un enigma. O cuando fuertes lluvias borroneaban la
línea del horizonte.
Después viví por un tiempo
en una ciudad del interior del país. Los cursos de agua que algunas décadas
atrás la atravesaban habían sido desviados, en razón de los olores pestilentes
de los canales durante el verano. Viejas fotos mostraban la ciudad inundada,
con gente sobre improvisadas balsas. En esa época, yo estaba irritable, como
presa de una ausencia.
Hoy vivo a la orilla de
un río. En la otra margen, una grúa oxidada, edificios abandonados, medio
ocultos por los árboles. Esa vista me obsesiona. El río aísla la orilla
opuesta, subraya su fijeza, la inutilidad de los lugares, y pasa, disuadiendo
de emprender lo que sea.
Tenerlo ante mis ojos
me arranca de mí mismo. Los movimientos que lo agitan son ajenos a los míos. No
he vivido nada decisivo junto al agua, ningún encuentro, ninguna separación. Como
si ella me prohibiera semejantes desbordes. Como si aplanara la existencia. La redujera
a esta única necesidad: mirarla.
Mirarla y ya no ver
otra cosa que la luz que modela en continuado, estimulada por la corriente.
Cuando pienso en una
muerte ideal, me imagino sentado en un banco de cara al océano, o detrás del
vidrio de un café al borde del mar. Solo.
De
Dominique Ané Contemplar el océano (2016:
Buenos Aires: Fiordo. Traducción de Ariel Dilon.)




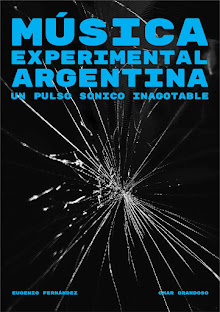

























No hay comentarios:
Publicar un comentario